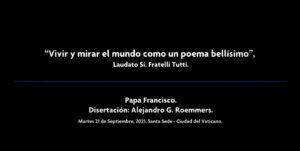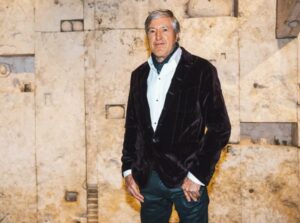El misterio del último Stradivarius
por Mario Vargas Llosa
He conocido a lo largo de mi vida a no pocos empresarios exitosos y algunos de ellos son mis amigos. Aunque muchas cosas los diferencian, por supuesto, tienen en común el hecho de que sus negocios y sus proyectos empresariales, es decir aquello que forma parte esencial de sus vidas, a menudo afloran en la conversación. Del mismo modo que un arquitecto, un abogado, un artista, un deportista o un político no pueden evitar hablar de sus asuntos con sus conocidos o allegados cuando se encuentran con ellos, un empresario suele compartir con las personas a las que trata por lo menos algún aspecto de aquello que constituye su actividad diaria. Por eso me llama mucho la atención el caso de Alejandro G. Roemmers. No recuerdo haberle oído hablar, desde que lo conocí y las veces que lo he visto, en Madrid o en Buenos Aires, de sus negocios o inversiones, ni de su gestión los años en que estuvo involucrado en el día a día de los Laboratorios Roemmers, la empresa familiar que fundó su abuelo en la Argentina y hoy tiene una presencia importante en muchos países, y de cuya administración se desligó hace un par de décadas, pero a la que sigue vinculado. De lo que hemos hablado, cuando nos hemos encontrado, ha sido principalmente de literatura: por ejemplo, de los manuscritos de Jorge Luis Borges que se tomó el trabajo de rastrear en distintos lugares del mundo y reunir en una colección notable que puso a disposición del público a través de una exposición magnífica organizada en el país austral.
No dudo que cuando se relaciona con sus negocios tiene los pies muy en la tierra y saca a relucir su gen competitivo y ambicioso, pues si ese no fuera el caso, no habría contribuido tan decisivamente al crecimiento y la prosperidad de los negocios familiares como lo hizo. Pero lo que a mí me consta es que cuando habla con amigos o conocidos los pies los tiene en otra parte, pues hay en él una vocación de soñador diurno, una pizca de ingenuidad, y lo que transmite es vulnerabilidad, espiritualidad, como si para defenderse de este mundo bárbaro y brutal que nos rodea fuera necesario despegar mentalmente hacia otro, hecho de ilusiones y de purezas. Diría que da la impresión de ser un nefelíbata, de sentirse más a gusto en la irrealidad que en la realidad, si no fuera porque es imposible tener los logros que ha tenido en su vida empresarial sin hundir los pies en la vida verdadera y superar obstáculos, competidores, imprevistos, anticipándose a lo que otros no ven todavía, intuyendo antes que los demás las posibilidades del mercado, tomando a veces decisiones a ritmo de vértigo e inspirando y arreando a los suyos para conseguir juntos ciertos objetivos.
Pero no cuesta trabajo imaginarlo –a esa edad precoz, todavía adolescente, en que empezó a escribir poesía— inventando imágenes hechas de palabras y jugando con ellas como si fueran plastilina, amoldándolas hasta darles una forma que llevara impresa su huella, su personalidad o, mejor dicho, la cara oculta de su personalidad. Desde muy temprano asomó, al parecer, esa sensibilidad literaria que era, seguramente, su amuleto contra las cosas que lo incomodaban, lo inquietaban, lo disgustaban o lo asustaban en el mundo raro que le había tocado. Han pasado los años, ha publicado ya muchos libros de poemas que le han valido reconocimientos en distintos lugares, y su vocación creadora lo ha llevado a practicar diversos géneros. Ha escrito y producido incluso musicales, como el que dedicó a la vida de Francisco de Asís, el santo por quien tiene fascinación y que, en el contexto del capitalismo emergente de la Italia medieval, acicateado por los privilegios y excesos de ciertos príncipes de la Iglesia, se rebeló contra su propia familia y lideró, desde una pobreza elegida y una actividad febril que lo llevó a reconstruir templos, parroquias y otros santuarios en ruinas, una corriente de retorno a los valores perdidos en el seno de la jerarquía eclesiástica que se propuso rescatar a través de las órdenes que fundó.
Su vocación también lo ha llevado a publicar prosa, de lo cual dan fe, por ejemplo, su novela corta “El regreso del joven príncipe”, inspirada en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry, en la que un automovilista se encuentra, en una carretera de la Patagonia, a un adolescente que resulta ser el principito. El personaje literario ha regresado a la Tierra y, a lo largo de una conversación sobre asuntos existenciales con su interlocutor, transmite, como en la obra que le sirvió de modelo, una visión humanística del mundo. Este libro, según el propio autor ha contado, surgió de la infelicidad y la tristeza en una etapa depresiva de su vida y lo ayudó a recuperar las ganas de vivir. Pero su literatura sería insuficiente e irreal si sólo fuera una tentativa de corregir el mundo a partir de un empeño bondadoso y la búsqueda de la felicidad: la novela es un género que está impregnado de sufrimiento, de maldad y de conflictos humanos, es decir de infelicidad, y explorando la sordidez de la existencia humana y de la vida en sociedad, transmite verdades profundas que sólo la creación literaria está en condiciones de ofrecer. En otras obras, como “Morir lo necesario”, que se abre con la aparición de un cadáver, Roemmers ha explorado esos bajos fondos de la existencia –el crimen, la corrupción, el drama que se esconde en las relaciones humanas y en las familias— a través de personajes y tramas a las que da un tratamiento realista, en el sentido que tiene esta palabra en literatura, es decir el de simulación de una realidad que si bien no puede ser trasplantada integralmente al mundo de las palabras, nos resulta reconocible a través de ellas porque tiene relación con aquellas cosas de nuestro mundo que son comprobables.
Un escritor puede practicar el género de la poesía y el de la novela con similar talento a condición de que, a la hora de escribir, sepa o intuya que se trata de géneros radicalmente distintos. La poesía tiende a la perfección, mientras que la novela es necesariamente imperfecta. Aquélla evolucionó en el mundo cortesano, ésta en el plebeyo; incluso cuando trataba temas reñidos con la moral pública, como los amores ilícitos, la poesía los ennoblecía, como sucedió con los trovadores o poetas provenzales que sublimaron el adulterio para convertirlo a través de poemas leídos o cantados en una experiencia a caballo entre un elevado deseo erótico y la espiritualidad. La novela, en cambio, es un género que nace en la Edad Moderna, aunque se nutre de tradiciones que hunden sus raíces en la Antigüedad y, más tarde, en romances o libros de caballerías, y alcanza en el siglo XIX su esplendor, aspirando a competir con la vida misma en su ambición, complejidad y vocación totalizadora, siempre alejada de la perfección sintética que hace de la poesía algo sólo al alcance de ciertos literatos. En la poesía todo está puesto al servicio del lenguaje, mientras que en la novela el lenguaje, incluso si es muy rico y cautivante, está al servicio de la historia que se quiere contar. La novela, dijo Rulfo, es un saco donde cabe todo, caben cuentos, teatro, acción, ensayos filosóficos y no filosóficos…”.
Por eso es tan difícil para un escritor desdoblarse en poeta y novelista, algo que yo no he hecho. Muy distinto es combinar la poesía con el ensayo, por ejemplo, como Octavio Paz; o, como Borges, alternarla con el cuento corto, que, cuando está logrado, es otra forma de perfección casi geométrica. La novela es exceso, abundancia, ríos que desembocan en el ancho mar, mientras que la poesía, en su versión más excelsa, rehúye la multiplicación, el vértigo de vidas que se entrecruzan en la trama, y a veces las muchas tramas, de una historia narrada.
La novela realista no reproduce la realidad—porque, a diferencia de ella, está hecha de palabras—, pero sí finge reproducirla presentando elementos que el lector asocia con la experiencia real, sucesos, personajes, situaciones que podrían darse en el mundo que conoce. Ella se alimenta de muchos materiales. La novela histórica, por ejemplo, utiliza la Historia como materia primera, como punto de partida a partir del cual fantasear y narrar uno o muchos relatos que no sucedieron pero que hubieran podido suceder. Balzac llegó a decir en “La comedia humana” que la literatura nos cuenta las vidas que existieron y que los historiadores no pudieron contar, una forma de decir lo mismo al revés. Pero toda novela, por mucho que se acerque a la Historia, no podrá nunca copiarla, pues para ser una novela, una obra de ficción, es indispensable el elemento añadido, ese acto de creación que convierte los materiales históricos en una elaboración que deja de ser el material de partida y pasa a ser algo más, mudanza en la que intervienen los demonios del novelista, el lado irracional y profundo de su personalidad.
“El misterio del último Stradivarius”, que he leído en su primera versión, no es ni pretende ser una novela histórica, pero se nutre de pasajes y personajes históricos, desde el célebre lutier cremonés Antonio Stradivari, que desde su taller en la Casa Nuziale, en la Lombardía de finales del siglo XVII y la primera parte del XVIII, revolucionó con la fabricación de violines la música de su tiempo y del porvenir, hasta las colonias alemanas de Sudamérica y los prófugos nazis o sus simpatizantes, pasando por las invasiones napoleónicas de inicios del siglo XIX, los nacionalismos que desataron la Primera Guerra Mundial, los totalitarismos que surgieron poco después y los holocaustos de los años 40. Con esos múltiples telones de fondo en los que reconocemos momentos determinantes de la Historia moderna y personajes históricos y novelescos como Casanova, o clásicos como Verdi, o más tarde los infaustos capitostes nazis, se van desarrollando dos relatos que irán, a medida que se acerque el desenlace, convirtiéndose en uno solo: el del misterioso violín, el último que fabricó Stradivari, cuyo azaroso itinerario a través de los siglos y las geografías seguimos con fascinación, y el de las pesquisas que, en época contemporánea, lleva a cabo un comisario paraguayo, Alejandro Tobosa, junto a su ayudante para dar con el autor o autora de un doble crimen que no se parece en nada a las fechorías con las que está acostumbrado a lidiar. Esa pesquisa le irá relevando, y a nosotros con él, un mundo insospechado que remite, desde ese rincón sudamericano, a momentos trascendentales de la Historia moderna.
La pareja de investigadores, o mejor dicho del investigador y su ayudante, es un clásico de la literatura detectivesca. “El misterio del último Stradivarius”, a fin de cuentas una novela detectivesca aunque sea también otras cosas, explora a fondo esta relación con una buena dosis de intriga, humor, tensión y sorpresa, desvelando, a medida que avanza la trama del atroz asesinato del anticuario Johann von Bulow y su hija Diana, y la búsqueda de pistas que lleven al autor o autores del crimen, ese oscuro sótano de la conducta humana donde los apetitos, complejos, resentimientos o la codicia condicionan las relaciones entre las personas. Estas pasiones innobles tienen su contrapartida en la otra cara de la naturaleza humana, que en estas páginas también comparece, hecha de generosidad, idealismo, sed de justicia. Todo lo que le sucede al comisario es excesivo y por momentos da la impresión de un personaje tan vulnerable que parece negado para esa tarea sórdida que es la suya, pero a medida que se desarrolla la historia, se va introduciendo en los afectos del lector de tal modo que, una vez terminada la lectura de la novela, permanece allí, acompañándonos, inquietándonos. Los investigadores célebres de la literatura—un Philip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler, un Jules Maigret, el de Simenon, o, en nuestra lengua, el Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán—son muy distintos entre sí y son pocos sus denominadores comunes a pesar de que cumplen funciones similares, pero comparten una particularidad: parecen haber trascendido el ámbito de las palabras para incorporarse, materializarse, volverse de carne y hueso, tal es el grado de identificación que el lector siente con sus pesquisas, razonamientos y peripecias. En el caso de Tobosa, el patetismo de sus circunstancias atrapa rápidamente al lector y lo involucra de lleno en su misión quijotesca, convirtiéndolo, en cierta forma, en un colaborador de la investigación, sutilmente estimulado por un narrador omnisciente que acerca el lente a ese personaje más que a otros.
En el caso de los ayudantes de los detectives librescos la prosapia no es menos rica: allí están un Phileas Fogg, el personaje de “La vuelta al mundo en ochenta días” de Julio Verne, o la mujer del inspector Bucket en la novela de Dickens, o el imperecedero Dr. Watson que acompaña al investigador de Arthur Conan Doyle, o el narrador sin nombre de algunos relatos de Edgar Allan Poe. El sargento Gutiérrez que acompaña a Tobosa tiene algo del ridículo, el realismo pedestre, la sagacidad y las limitaciones intelectuales de ciertos colaboradores de detectives literarios, pero también esconde unas pulsiones que, bajo ese mero apéndice de su jefe que aparenta ser, esperan el momento de manifestarse para sorpresa y desconcierto del comisario y de nosotros.
El contrapunto entre la investigación de Tobosa y las peripecias del violín es también el de contextos muy distintos, pues estas últimas suceden en espacios y tiempos muy alejados de la anécdota actual situada en el Paraguay contemporáneo y centradas en la pesquisa del comisario. El relato paralelo, el viaje del violín desde sus orígenes en el siglo XVIII, en el taller de Antonio Stradivari, hasta la antesala de nuestros días, es también el de un personaje que no es un ser humano, sino un instrumento musical que a medida que progresa el relato va adquiriendo el simbolismo de una metáfora. Envuelta en la Historia comprobada está la historia inventada (y no siempre es evidente la línea fronteriza), atravesando países y lenguas, y sirviendo de pretexto para que desfilen ante nosotros personajes llamativos y complejos muy logrados como sor Felícita, la monja a la que las tropas napoleónicas sorprenden en el convento veneciano de Santa Anna, o el alto oficial Julius Heiden, implacable jefe del campo de concentración de la Risiera di San Sabba, en Trieste, en quien se debaten, en una lucha tenaz, el sentido del deber y la fragilidad de la naturaleza humana. Son personajes que enriquecen y amplían considerablemente el elenco de la novela, tanto que por momentos puede decirse que Tobosa les cede el protagonismo y ellos pasan a ser, por la fuerza persuasiva de la historia de la que forman parte, los verdaderos protagonistas.
Sin embargo, no nos engañemos: el protagonismo definitivo lo tiene el violín porque en cierto modo él es todos los personajes en cuyas manos cae y es también la serie impresionante de hechos dramáticos y por momentos cómicos o irónicos en los que este artilugio con poderes, al parecer, especiales se ve envuelto. Metáfora de la supervivencia y resistencia del ser humano en los hechos tumultuosos de la historia colectiva, es decir de la historia con mayúsculas, la fuerza simbólica del Stradivarius se desprende naturalmente, sin necesidad de decirlo así, de cada situación desmesurada de la que sale incólume. La fragilidad de la existencia humana, visible en las muchas situaciones en las que los personajes se ven afectados por cosas que escapan a su control, obtiene su compensación en la extraña forma en que este instrumento musical es capaz, sin que lleguemos a comprender del todo cómo y por qué, de salir a flote cada vez que está a punto de hundirse.
La estructura de la novela, ese elemento determinante de todo relato, es eficaz, pues a través de ella se nos dice tanto como es necesario y menos de lo que el lector impaciente quisiera, escamoteándosenos información que permitiría descubrir antes de tiempo la secreta conexión entre la investigación contemporánea y la itinerancia del violín a lo largo de los siglos. El narrador gobierna los tiempos y espacios de tal forma que hasta muy avanzada la novela asistimos a historias que corren paralelas y no tienen sino un solo vaso comunicante, el violín, y que podrían ser relatos inconexos sin que se resintiera ninguno de los dos. A partir de un cierto punto, ambas historias se empiezan a entretejer, al principio gracias a nuestra intuición más que a informaciones precisas que nos suministra el narrador, y luego lo hacen de un modo gradualmente más revelador, para situarnos ante un lienzo muy amplio donde se combinan los relatos y los personajes como si convivieran en un mismo tiempo y espacio, aunque, estrictamente hablando, no sea del todo cierto. La tensión narrativa no decae en ese punto tampoco porque el relato contemporáneo ambientado en el Paraguay toma, en las postrimerías de la narración, un curso inesperado; puede decirse, a grandes rasgos, que acaba en el mismo espacio geográfico donde a su vez el relato histórico había empezado. Así, ambos relatos se funden gracias a que el relato del pasado se cuela en el del presente y a que el del presente, sin que su personaje central sea demasiado consciente de ello todavía, se cuela en el del pasado. La estructura, por tanto, poco a poco va aboliendo las fronteras entre pasado y presente, entre los dos relatos que hasta entonces han corrido por vías paralelas a modo de contrapunto.
“El misterio del último Stradivarius” pertenece a un género que tuvo su origen en la Inglaterra del siglo XVIII y dio en llamarse “novela de circulación” (novel of circulation) o “literatura de objetos” (object narrative) porque sus protagonistas eran objetos inanimados, “cosas” que podían ser intercambiadas, compradas, vendidas, regaladas o legadas y que en el curso de una narración pasaban de mano en mano, a veces de generación en generación. Alrededor de estos objetos comparecían personajes humanos y se desarrollaban hechos y situaciones, pero aquéllos seguían siendo el eje de la narración. Aunque en la novela de Roemmers hay muchos personajes humanos, el violín constituye un eje narrativo alrededor del cual giran personajes, situaciones y hechos relacionados con la trayectoria multisecular de este objeto que, se intuye, tiene propiedades excepcionales, o al menos eso parecen creer algunos de los seres cuyas vidas se ven afectadas por él. El género de circulación por lo general utilizaba la sátira y ciertas características del roman à clef, ese otro género que consiste en disimular los nombres, y a veces las circunstancias, de ciertas personas de la vida real para contar sus historias mediante una ficción que pretende ser una trasposición de sucesos verdaderos. Una de las novelas de circulación célebres fue la que Thomas Bridges dedicó a un billete de banco; Tobias Smollett, a su vez, escribió una novela, “Historia y aventuras de un átomo”, narrada por un átomo alojado en el cuerpo de un comerciante que antes había circulado por personajes poderosos. En ella, el autor –que influyó mucho en Dickens— ofrece un mensaje político pugnaz y alegórico contra la política británica del XVIII.
El violín ha sido también personaje literario en la narrativa inglesa: por ejemplo, en una obra de John Meade Falkner, escritor del que pocos se acuerdan hoy día pero que fue muy exitoso en el siglo XIX. Este autor dotó al violín, en una de sus novelas conocidas, de poderes sobrenaturales y construyó alrededor de él –y de un estudiante de Oxford con talento musical en cuyas manos cae el instrumento— un cuento de fantasmas.
En el caso de “El misterio del último Stradivarius” no puede hablarse de una historia de fantasmas ni de un texto fantástico. En distintos momentos la narración roza lo fantástico, pero nunca despega lo suficiente para cortar amarras con la realidad. Una cierta ambigüedad envuelve al Stradivarius que protagoniza la novela porque en algunos momentos dramáticos parece influir providencialmente en el destino de los personajes que lo poseen, pero nunca llega a estar del todo claro si esto es debido a poderes que anidan en el propio instrumento o si se trata de una mitología, es decir de una invención, originada en algunos de los seres humanos cuyas vidas toca, o incluso de una interpretación del narrador omnisciente que nos cuenta la historia. El tratamiento que el autor da a la relación entre el violín y las cosas que les suceden a ciertos personajes en momentos decisivos no se mueve en el terreno de lo sobrenatural ni de lo fantástico, pues todo lo que les ocurre podría deberse al azar o a sus propias decisiones y las de quienes los rodean, sin que haya mediado, necesariamente, un factor irreal.
Esta ambigüedad es uno de los logros de la novela y resulta muy eficaz como estrategia narrativa para mantener la capacidad persuasiva del relato sin que el lector sienta que le están contrabandeando una narración supersticiosa (cosa muy distinta es que algunos de los propios personajes, o incluso el narrador, puedan tener inclinaciones supersticiosas).
La literatura fantástica es uno de los grandes géneros literarios, por cierto. Pero los relatos fantásticos, para ser persuasivos, debe presentarse como tales y en ellos los hechos irreales deben desprenderse de un modo natural de aquello que se está narrando, pues de lo contrario nos parecen postizos y forzados. Esta novela no se presenta como tal ni pretende ser tal cosa, de allí que sólo roce la fantasía de ese modo sutil, indirecto, nunca comprobado, que menciono. Sin embargo, que no haya hechos fantásticos no significa que no hay en la novela elementos de espiritualidad, algo que suele acompañar las ficciones del autor (y a él mismo en la vida real). Si esos elementos estuvieran exagerados, si se entrometieran en la historia a destiempo o lo hicieran sin talento narrativo, podrían poblar de cierta irrealidad distintos pasajes de la novela y por tanto debilitar su fuerza persuasiva. Pero eso no sucede. Los elementos espirituales surgen de modo más bien indirecto y a veces incluso casual: por ejemplo, a través del idealismo de un personaje como Tobosa o del destino final del violín, que llega de un modo que no deja de obedecer a una cierta lógica de las circunstancias dramáticas que lo rodean hacia el final de la novela.
Mencioné al principio la personalidad soñadora e idealista del autor, que algunos podrían llamar naïf en el sentido original de esta palabra. Ella está presente también, de manera sorprendente, en las postrimerías de la novela, luego de que el narrador nos ha expuesto a toda clase de hechos sórdidos y personajes malvados, y a esos mecanismos oscuros que a menudo mueven la historia política y también privada de las naciones. El rol que cumple este elemento no es tanto el de convencernos de que el mundo está bien hecho o darnos una versión edificante y edulcorada de la existencia, sino el de mostrarnos que el ser humano es un amasijo contradictorio, una mezcla ambivalente del bien y el mal, la justicia y la injusticia, y no sólo una cosa o la otra, y que hay lugar en todo momento y circunstancia para que el espíritu humano saque a relucir una capacidad de resistencia en medio de los peores oprobios e indignidades.
Una nota final. Como viejo aficionado a la música clásica que soy, y frecuente asistente a festivales, especialmente el de Salzburgo, cita puntual desde hace tres décadas todos los veranos, he disfrutado viendo al violín, uno de los más hermosos instrumentos musicales, convertido en protagonista de una ficción. Tengo la seguridad de que los lectores que también lo sean apreciarán las peripecias del último Stradivarius y de que aquellos que todavía no lo son encontrarán razones para acercarse a ella.
Mario Vargas LLosa
Madrid, otoño de 2024