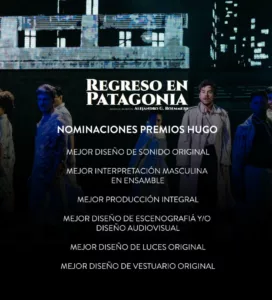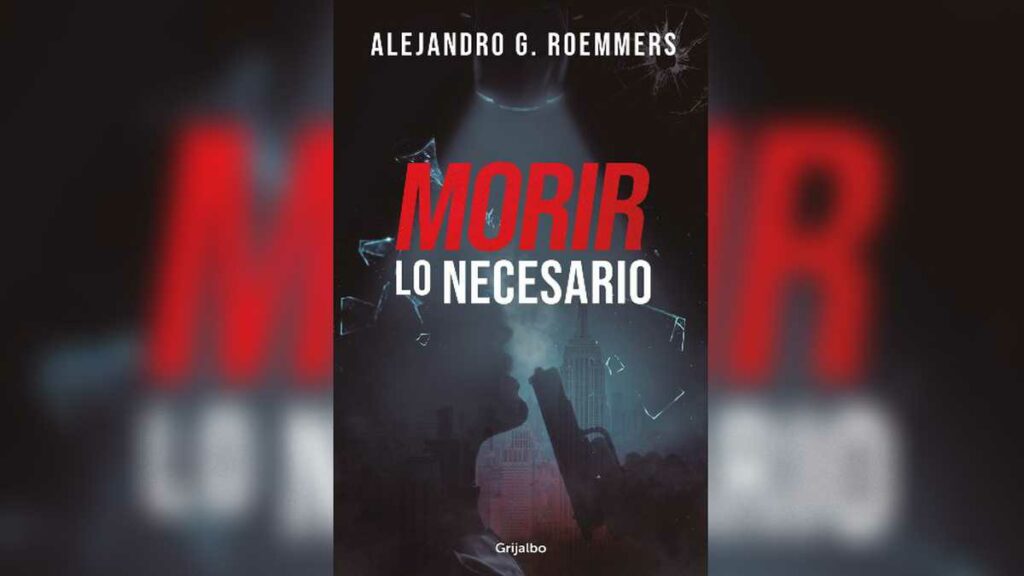
CAPÍTULO UNO
—Si pudieras elegir dónde vivir, cualquier ciudad del mundo, ¿dónde sería? Nervioso en cuanto detuvo el coche, había dicho lo primero que le vino a la mente. Lo que fuera con tal de recuperar ese aire dichoso que habían compartido toda la noche. En el oscuro silencio, el semáforo rojo también parecía esperar respuesta. Leticia frunció el ceño, curiosa. —¿Y esa pregunta a qué viene? —Qué sé yo —Miguel forzó una sonrisa—. Pregunto por preguntar. Leticia se quedó pensando. Al cabo de unos segundos, se cruzó de brazos y dijo: —París o Nueva York. No me puedo decidir. —Tenés que elegir. Dos es trampa. —Uh… Bueno. Okey. Dejame pensar… —decidió pronto—: creo que Nueva York. —¿Creo? —preguntó Miguel. —Estoy segura —confirmó—. Manhattan, para ser más específica. Un departamento con vista al Central Park. —Leticia hizo un ademán hollywoodense, como imaginando esa vida de ensueño—. Ahora te toca a vos. El semáforo volvió a tornarse verde.
—Buenos Aires me alcanza y sobra —dijo, pisando el acelerador por la avenida. No podía creer su suerte. Había pasado toda la noche temiendo cometer un error, el más mínimo, que rompiese esa escena onírica. Contra todo pronóstico, lo había logrado. Además, jamás había pensado poder ver un BMW M5 lo suficientemente de cerca como para poder tocarlo. Ahora maniobraba el volante de uno, como si fuera suyo. Y Leticia… ¿Cuánto había sufrido al intentar hacerse de suficiente valor como para invitarla a salir? De hecho, nunca pudo. Fue ella quien propuso la cita. Una invitación casual, a la salida de un examen, cuando sus compañeros ya habían dejado el aula atrás, y se encontraron repentinamente solos. Una sonrisa fácil, un ¿hacés algo el viernes a la noche?, que culminó en el restaurante Kasoa y en una velada larga, de conversación repleta de risas, como si ambos se conocieran de toda la vida. —No seas tan aburrido —se burló Leticia. —¿Aburrido? —soltó Miguel, fingiendo indignación. —De todas las ciudades del mundo, ¿elegís Buenos Aires? Esa es la respuesta de una persona aburrida. Todo un planeta por conocer, y elegís la ciudad donde naciste… Miguel se rio. Estuvo a punto de decir algo, pero ella se le adelantó: —¿Sabés qué? No te creo. —¿No me creés? —Ni un poquito —le ofreció una sonrisa pícara, que lo desarmó. Miguel dio un resoplido. —No sé a dónde me iría. —¿Entonces te quedarías en Buenos Aires? —No —murmuró—. Buenos Aires, no. La verdad es que detesto Buenos Aires. Ella alzó una ceja, curiosa. —Detesto es una palabra bastante fuerte.
—Sí. Ya sé. —¿Y por qué no te vas? —No puedo… mis viejos… —empezó, pero en lugar de terminar la frase aceleró para adelantar a otro auto. Leticia no insistió. Había escapado, pero de nuevo sentía la amenaza del silencio. Se concentró en el coche, en la sensación de dominio que le daba conducirlo. Y recordó lo que sentía cuando tocaba la guitarra: la misma confianza, el mismo control sobre un instrumento que respondía a cada toque de sus dedos. Como la palanca de cambios del M5. Atravesaban juntos las calles de una Buenos Aires curiosamente silenciosa esa noche. Al otro lado del parabrisas, se sucedía una seguidilla de autos bañados en la luz amarillenta de los faroles que bordeaban la Avenida del Libertador. Tenía a Leticia a su lado, sentada en el asiento del acompañante. Sin embargo, el apoyabrazos de cuero parecía una frontera infranqueable. La miraba de reojo mientras ella escribía en su teléfono celular. Todo había ido tan bien, aunque… Leticia soltó un gruñido, como frustrada. Dejó el celular de lado, se corrió un mechón rubio de la frente y se puso a mirar por su ventanilla. —¿Todo bien? —preguntó Miguel. —Sí. Él se estremeció. ¿Acaso había hecho algo para hacerla enojar? —¿Segura? —Sí, segura. Mi mamá se puso un poco pesada, nada más. —Ya casi llegamos. Digo, por si tu mamá está preocupada porque es tarde o algo así. Leticia se encogió de hombros, su vista todavía perdida en el paisaje afuera. Miguel suspiró con alivio. “Menos mal”, pensó. El problema no era con él. Dobló la esquina para dejar Avenida del Libertador atrás y adentrarse en la zona de Palermo Chico. —No es eso… Nada, nada. No importa —masculló, y giró para mirarlo—. La pasé espectacular. No quiero que se termine la noche.
Miguel se sonrojó, y escondió una sonrisa. Asintió con la cabeza, lentamente. Confiado, redujo la velocidad antes de tomar la calle a su derecha hasta adentrarse en la calle Juez Tedín. Una vez estacionado, puso el auto en neutral y se acercó a Leticia. —Llegamos. La joven levantó la mirada en dirección a la casa del otro lado de la vereda, pero se mantuvo inmóvil. Pasaron unos segundos en silencio. “¿Y ahora?”, se preguntó. De nuevo nervioso, bajó la cabeza. Se aclaró la garganta y volvió a mirarla. —¿Te acompaño hasta la puerta? —preguntó inseguro. —No hace falta. Se quedaron inmóviles, sentados el uno frente al otro, los faroles de la calle salpicando sus mejillas con luz. Un silencio incómodo inundó el espacio que los separaba. —¿No me vas a dar un beso? —se impacientó. Miguel bajó la mirada, sonrojado. Antes de que pudiese responder, Leticia cruzó la corta distancia que los separaba y lo besó. La respiración de Miguel se aceleró de repente. Se quedó inmóvil por un momento, intentando ignorar sus palmas húmedas, el calor de la boca de Leticia junto a la suya, la fragancia de su cabello cobrizo. Respiró hondo y devolvió el beso. Leticia se mordió los labios. Así, en silencio, sin decir nada, la muchacha rompió el beso y abrió la puerta del coche. Miguel, atónito, la observó cruzar la vereda a paso ligero, casi flotando, abrir las puertas de roble macizo y desaparecer dentro de esa casa de tres pisos sin mirar atrás. Al rato, cuando dejó atrás Palermo, de camino a su casa, conducía con una sonrisa de oreja a oreja, de esas que no se dibujaban en su rostro desde que era chico. Le temblaban las manos, las piernas, los brazos, y sus dientes castañeteaban levemente. La felicidad lo devolvió a la noche de su primer concierto. ¿Cuántos años tenía?
¿Nueve? ¿Diez? Recordaba los vítores, los aplausos, como si estuviese allí. Su familia, sus compañeros de la academia de guitarra, su profesor… Todos se habían reunido para escucharlo lucirse sobre el escenario. Recordó, también, su primer beso. Un beso tardío. Ya había cumplido los dieciséis años. Había sido el último de sus compañeros de colegio en darse un beso con una chica —uno de adulto, “con lengua” como le indicaban sus compañeros—. Cuando sucedió, sintió como si alguien le hubiese sacado una mochila llena de piedras. Tanto tiempo a la espera, tanta presión. El beso en sí mismo había sido una desilusión. Mojado, incómodo, un beso borracho, con una chica de la cual ni recordaba el nombre. Con Leticia fue distinto. No del todo lo que se había esperado —todavía algo le sabía mal—, pero mucho mejor que el de ese entonces en esa fiesta adolescente. Bajó las cuatro ventanillas y pisó el acelerador a fondo. El coche le dio un sacudón, como una montaña rusa. En un pestañeo alcanzó la velocidad de ciento cincuenta kilómetros por hora. Las casas, los árboles, las luces de los edificios, los otros coches se convirtieron en un simple borrón luminiscente. El viento comenzó a azotarle el rostro. Se aferró del volante, riendo con fuerza. “Esto es vida”. Otro recuerdo le vino a la mente: luz cegadora y caleidoscópica, música ensordecedora. Otra boca tan cerca de la suya, esa mirada intensa… Sacudió la cabeza para apartar el recuerdo de su mente. Hizo una mueca involuntaria; su lengua sabía a cobre y ceniza. Una vez salido de la autopista atrás, aminoró la marcha. Vicente López dio lugar a Martínez, Martínez a San Isidro. Al poco tiempo, el pavimento perdió su lisura y se tornó áspero, como corrugado. Miguel redujo la velocidad aún más y se concentró para evitar uno, dos, tres baches en el camino. Lo último que quería era dañar las cubiertas del BMW y tener que terminar la noche en un mecánico. El sabor amargo de ese recuerdo no deseado se desvaneció de su boca. Las calles de su infancia, de toda su vida, lo rodeaban. San Fernando. Reconocía cada esquina, cada detalle —el bar de Ramiro, la mercería de doña Ruival—, a pesar de la oscuridad asfixiante de esa noche sin luna. Transitó las últimas cuadras con calma y estacionó frente a su casa. Antes de cruzar las rejas que la protegían, se aseguró de que el BMW estuviera bien cerrado. Echó un último vistazo al coche, rezando por lo bajo para hallarlo intacto al día siguiente. Cuando llegó a la cocina, encontró a su madre sentada en la pequeña mesa de fórmica, con sus gafas de alambre fino puestas y un cuaderno en la mano, preparando su próxima clase. Una copa de vino a medio terminar esperaba inquieta a un costado. —Hey, mom —dijo Miguel, con ese acento perfecto producto de haber crecido con una profesora de Inglés como madre. La mujer alzó la vista del cuaderno y sonrió. —¿Cómo te fue? —le preguntó después de que él le diese un beso en la mejilla—. Did you kiss her? Miguel se sonrojó y bajó la mirada sin responder. Asintió con la cabeza y se acercó hasta la heladera. Su madre siguió observándolo en silencio. ¿Esperaba una respuesta? Buscaba una jarra de agua cuando escuchó un estallido. —Shit! —gritó una voz seca, como el reverso de la anterior. Se volvió hacia ella. Su madre intentaba levantar las astillas del suelo, entre el charco de vino sanguinolento. —Soy una bruta… Miguel se acercó a su madre y con delicadeza le tomó la mano derecha. No, no se había cortado. —Dejá, dejá, lo limpio yo —dijo Natalia. Fue al lavadero en busca de una toalla. Cuando volvió a la cocina, su madre todavía estaba allí, fregando las baldosas, enojada. —No puedo ser tan pelotuda. Esa copa costó una fortuna… —Ya está, ma, ya está —la reconfortó Miguel.
Se puso de rodillas—. ¿Papá? —preguntó, mientras alzaba los pedazos de cristal más grandes con cuidado. —At the hospital. Echó un vistazo al reloj encima del microondas y frunció el ceño. Era casi medianoche. —¿A esta hora? —preguntó. Se puso de pie para enjuagar la toalla en la bacha. —Lo llamaron de la guardia justo después de cenar. No creo que vuelva hasta la madrugada. ¿Qué necesitás? Miguel se encogió de hombros. —Nada, nada. Lo quería ver, nomás —bostezó. Echó un último vistazo al espacio donde la copa de vino había caído. Sin rastros del crimen. Sonrió satisfecho, y anunció—: Me voy a la cama. —Good night, sweetheart —lo saludó con calidez y retornó la atención al cuaderno. Miguel se dio vuelta y dejó la cocina atrás. La casa era muy distinta de la de Leticia. Un sola planta, típica con ladrillos a la vista y tejas, dos habitaciones y un solo baño para los tres, motivo de disputas todos los santos días. Los muebles estaban en buen estado, pero no los habían cambiado desde los años 90, el suelo siempre limpio, pero todo tenía ese lustre opaco propio de años de desgaste. Miguel soñaba con una vida sin preocupaciones monetarias. Con el paso de los años había tomado la costumbre de guardarse esos sueños para no incomodar a sus padres, que parecían avergonzarse cuando les preguntaba por qué no podía tener el robot superpoderoso con luces que quería, o unos botines de marca, o un televisor de pantalla plana, o una moto como la de su amigo Facundo. “Tiene el tamaño perfecto”, solía decir Natalia cuando, de niño, le preguntaba por qué no se mudaban a una de esas casas en los nuevos barrios privados de San Isidro, con jardín y pileta, como las de algunos de sus compañeros de colegio. “No necesitamos más que esto. Una casa más grande daría demasiado trabajo, ¿quién la va a limpiar?, ¿vos?”, siempre la misma frasecita.
* Capítulo reproducido con autorización de Penguin Random House