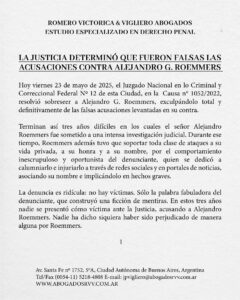El hallazgo significaba una pésima publicidad. Después de años de especulación, no hacía ni dos semanas que por fin la constructora Arcadia Building había dado comienzo a las obras. La urbanización se levantaría en un enorme baldío, ubicado en el medio de San Fernando. Durante décadas funcionó como basural, pero ahora estaba rodeado por carteles que anunciaban un futuro de viviendas de alto rango, con servicios de todo tipo, instalaciones deportivas, amenities y la firme promesa de una calidad de vida inigualable. Pero ese futuro soñado, merecedor de una buena cantidad de inversores, acababa de recibir un mal augurio.
El cadáver yacía en el fondo de un enorme espacio cavado por debajo del nivel de la calle. Los policías habían reemplazado a los albañiles; los patrulleros, a las excavadoras, ahora ociosas. La camioneta del equipo forense llamaba la atención. Al curioso transeúnte que se asomara se le ofrecería un escenario animado de manera inusual: el enorme cráter con las máquinas detenidas y las pequeñas siluetas azules de los uniformados analizando la escena ¿del crimen? Aunque no todos iban de uniforme: también estaban allí los trabajadores que habían encontrado el cuerpo, los detectives encargados de la investigación y el encargado de la obra, cuyos patrones no dejaban de llamarlo al móvil para recordarle que evitara difundir el caso a los medios.
Lo que sí todos compartían, sin importar rangos u ocupaciones, eran los tapabocas que desde abril se habían convertido en un accesorio más de la vestimenta cotidiana. El detective Luis G. Fernández ya no lo toleraba, en cuanto encontraba un momento a solas aprovechaba para bajárselo hacia la papada.
—Es normal, jefe —explicaba a su interlocutor después de cortar—. ¿Sabe el dinero que hay invertido aquí?
El detective no había dormido bien ni ganaba tanto como para sentir mayor empatía por los inversores de Arcadia Building. Solo sentía asco. Le bastó una ojeada al muerto para sospechar un crimen violento.
—Lindo regalito para el forense —observó—. Nosotros somos discretos, pero, con semejante obra y el bombo que le dieron, no sé cómo van a manejar a los medios. ¿Dónde están los que encontraron el cuerpo?
Un vistazo le había bastado para advertir que el nivel socioeconómico del occiso no coincidía con aquel que se esperaba de los futuros habitantes de “Paradiso”, como habían bautizado al barrio privado en ciernes.
—Con su compañera, jefe —señaló el encargado—. Allá.
A unos veinte o treinta metros, la oficial Romina Lacase dialogaba con una cuadrilla de obreros. Fernández se acercó.
—Buenos días, oficial. Buenos días —repitió, dirigiéndose a la media docena de individuos aglomerados.
—Buenos días —murmuraron a coro los reunidos.
—¿Algo interesante, oficial?
—No sé si interesante… —le respondió Romina, con ironía.
—¿Pero?
—Los muchachos encontraron el cuerpo a las dos horas de estar cavando. Se llevaron un buen susto.
Fernández recordó su propia impresión.
—O dos, cuando vieron cómo estaba, ¿no? ¿Quién lo encontró?
Romina se subió el barbijo para ocultar la mala cara. ¿Por qué era desagradable?
Uno asumió el rol de portavoz:
—Todos —dijo—. Con la excavadora, ¿ve?
Señaló la máquina estacionada cerca de donde aún yacía el cuerpo. Fernández no necesitaba corroborarlo.
—Continúe.
—Se trabó con algo, pensamos que era una piedra, un ducto o algo así. Le dimos más fuerte y…
—Apareció el brazo de entre la tierra —interrumpió otro inesperadamente, persignándose—. Casi lo levanto en el aire, del susto solté la palanca.
—Manejaba él —explicó un tercero.
—Entiendo —dijo Fernández, procurando mostrarse amable—. Romina, por favor, tómeles declaración, nos vemos después en la comisaría. Buenos días —se despidió.
Mientras se alejaba, podía sentir la mirada de reprobación de Lacase sobre sus espaldas, aunque sabía que no duraría mucho: tenía órdenes que cumplir, incluso sabía perfectamente cuál era su papel. Sin embargo, algo acrecentaba su malhumor. La visión de la cara desfigurada de la víctima volvió a su mente con ímpetu morboso: lo que quedaba, ya avanzado el proceso de descomposición, de una cara apenas reconocible como tal, deshecha de manera natural por los elementos desde el apresurado entierro.
Quiso creer que se trataba de otro mal recuerdo típico de su profesión, una imagen que cuanto antes se borrara de su mente, mejor. Pero ya alguien había intentado enviar ese cuerpo al olvido y allí estaba de regreso, inoportuno, reclamando una verdad con la que seguramente nadie saldría beneficiado, cuyos perjuicios, por lo menos para los socios de Arcadia Building, ya se empezaban a notar.
A medida que se acercaba, el olor se acentuaba. Volvió a inspeccionar los alrededores. Junto a los policías estaba la excavadora, impertérrita como un testigo inútil.
Apartó la mirada de la máquina y se orientó, decidido, hacia el cadáver, abriéndose paso entre sus atareados compañeros. Quería analizar la escena una última vez, antes de que su cerebro la convirtiera en los datos de una ecuación. Sabía, por experiencia, que trabajaba mejor cuando la realidad lo acosaba, cuando la incógnita devenía una obsesión hasta resolverla.
Habían cubierto ya el cuerpo, sin retirarlo. Mejor. Le bastaba con saber, con sentir que estaba ahí abajo. El primero en dormir en Paradiso, donde alguien había querido darle su última morada.
¿Habría otros en ese inmenso baldío de tierras removidas perfecto para hacer desaparecer cadáveres? No le sorprendería demasiado.
Ahora, la constructora levantaría allí un Paradiso, por más muertos que encontrara. Solo se trataba de un intruso que desalojarían muy pronto. Pero… ¿cómo había llegado allí?